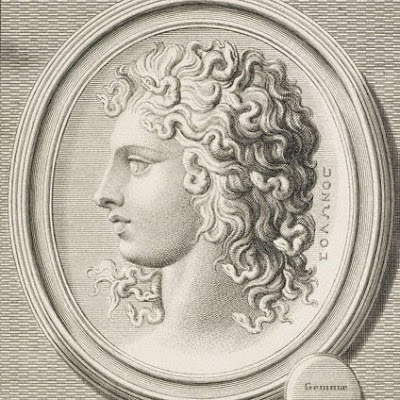La Capilla Sixtina es uno de los mayores tesoros del Vaticano, de Roma y del mundo en general. Es conocida tanto por su decoración, como por ser el templo en el que se elige y corona a los Papas.
Lo que llama la atención de la Capilla Sixtina no es su arquitectura, sino los frescos que recubren por completo las paredes y el techo. Algunos de los artistas más importantes que trabajaron en ella son Botticelli, Perugino, Luca o Miguel Ángel.
Todos los frescos del techo de la Capilla Sixtina son obra de Miguel Ángel, que tardó cuatro años en pintar la bóveda, desde 1508 hasta 1512. Si algo destaca en las imágenes del techo son las nueve historias del génesis que ocupan la parte central: Están representadas las escenas desde la Embriaguez de Noé hasta la Separación de la Luz de la Oscuridad.
Cuando Miguel Ángel Buonarroti comenzó a pintar los frescos de la capilla Sixtina, en 1508, ya era un artista consolidado. La belleza sublime de la Pietà de San Pedro, realizada en 1499, lo había consagrado ya a los 24 años de edad como el máximo escultor de su tiempo. Desde ese momento se lo disputaron los grandes clientes. En Florencia esculpió el gigantesco David, y se le encargó que pintara al fresco una pared de la Sala del Consejo del Palazzo Vecchio, junto a Leonardo. En 1505, el papa Julio II quiso traerlo a Roma para que realizara su tumba, un grandioso proyecto que entusiasmó inmediatamente al artista. Sin embargo, entre ambos se produjo una ruptura clamorosa. El papa –contará Miguel Ángel en 1523– «cambió de opinión y ya no quiso hacerlo», y llegó a expulsarlo cuando el artista se dirigió a él para obtener dinero. Buonarroti abandonó Roma «por esta afrenta». Pero el papa insistió en que Miguel Ángel trabajase para él y reclamó enseguida su vuelta a Roma para un nuevo proyecto: los frescos de la bóveda de la capilla Sixtina.
En 1508, la Roma de Julio II era un taller extraordinario. Bramante estaba ocupado en la reconstrucción de la basílica de San Pedro y en las obras del palacio Vaticano. Rafael comenzaba los frescos de las habitaciones del papa. Y para la Sixtina, el papa Della Rovere quería a Miguel Ángel a cualquier precio, a pesar de sus protestas y también a pesar de su inexperiencia en la pintura, como Bramante señalaba con razón. En efecto, de joven Miguel Ángel había conocido la técnica de la pintura mural en el taller de Ghirlandaio, pero nunca la había puesto en práctica. Por lo que respecta a los frescos florentinos de la Batalla de Cascina, no había pasado de los cartones. En varias ocasiones proclamó que su arte, su «profesión», era la escultura, no la pintura. En las cartas a los parientes, las escasas menciones al trabajo de la Sixtina expresaban el «grandísimo esfuerzo» y también el desánimo por las dificultades «al no ser yo pintor». Aun así, no quiso renunciar a la anterior fuente de ganancias ni al nuevo y poderoso desafío que lo absorbió completamente durante cuatro años y medio.
En los muros de la capilla Sixtina se sucedían los frescos de Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rossi, Perugino y Signorelli. La bóveda había sufrido dos restauraciones, la última completada con vistas a la intervención de Miguel Ángel. El 8 de mayo de 1508 se acordó un primer plan, pero al artista le pareció «cosa pobre». Por ello el contrato se revisó en junio: se doblaron los emolumentos y el artista obtuvo pintar lo que quisiera, no sólo en el techo, sino también en las pechinas y en las lunetas.
La bóveda de la capilla Sixtina, con su extensión y su altura, habría hecho temblar a los más expertos pintores. Los problemas comenzaron ya con el andamiaje. El erigido por Bramante, cuenta Vasari, fue criticado por Miguel Ángel, hasta el punto de que consiguió que lo desmantelasen y construyesen uno basado en su propio diseño. Pero la mayor dificultad era precisamente el fresco. Una técnica que no permite errores o vueltas atrás, y exige tiempos muy breves: una vez preparados los cartones de los dibujos hay que dividir el conjunto en partes que puedan ser completadas en un día, pues, pasado este tiempo, el enlucido se seca y ya no absorbe el color. La sección de pared elegida se prepara primero con el encalado y luego con el enlucido, una mezcla de puzolana, cal y agua. Una vez trasladado el dibujo sobre el enlucido todavía fresco, se extiende inmediatamente el color.
Miguel Ángel trajo de Florencia, como colaboradores, a unos pocos artistas de confianza. Sin embargo, los primeros intentos fueron decepcionantes. El fresco del Diluvio universal, realizado con técnicas heterogéneas, acabó en desastre: la receta «florentina» del enlucido no funcionaba con los materiales y el clima de Roma. En poco tiempo afloraron mohos y la pintura hubo de ser parcialmente suprimida y rehecha desde el principio. Hicieron falta meses de angustia y dificultades hasta que el artista consiguió dominar la técnica, lo que le permitió prescindir de sus ayudantes. El análisis de los gastos que realizó en la obra parece confirmar la leyenda según la cual él lo habría hecho todo, o casi todo.
En un soneto célebre el artista nos habla de los prolongados esfuerzos a los que se sometió trabajando sin descanso durante años en una postura muy incómoda: «Los lomos se me han metido en la tripa y con las posaderas hago de contrapeso y me muevo en vano sin poder ver». Mientras, el papa estaba impaciente, hasta el punto de que, según el biógrafo Condivi, amenazó con tirar al artista de los andamios y en una ocasión «le dio con un palo». Ablandado por medio de regalos, amenazado, acosado, Miguel Ángel acabó por fin la obra, que se inauguró el 31 de octubre de 1512. De su belleza había sido testigo, un poco antes de que se mostrara a todos, Alfonso d’Este, duque de Ferrara. Subido al andamiaje, la admiró durante largo tiempo, y cuando bajó se negó a ir a visitar las estancias donde trabajaba el gran rival de Miguel Ángel, Rafael.
Fuentes:
* http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/9594/capilla_sixtina.html
* http://www.disfrutaroma.com/capilla-sixtina